Columna de Tomás Jordán: Pensiones, ¿un modelo de derechos sociales? Parte II
- 2 Horas, 35 Minutos
- LaTercera.com
- Noticias
Columna de Tomás Jordán: Pensiones, ¿un modelo de derechos sociales? Parte II

En una columna publicada en diciembre, analicé el 20 aniversario de las Garantías Explícitas en Salud (GES). Esta política instituyó por primera vez el derecho a la protección de la salud como derecho exigible, disponiendo un modelo que fijó en la progresividad, en la responsabilidad fiscal y en el propio cumplimiento sus elementos componentes.
Veinte años después, luego de una década de discusión legislativa, se aprobó la reforma al sistema de pensiones, la más profunda desde su creación. Se edifica un sistema de pensiones mixto, con base en administradoras privadas y cotización individual, un seguro social público que tiene por objeto elevar las pensiones de los actuales jubilados, con una lógica de solidaridad universal con la PGU (que se aumenta) y en la colaboración con las mujeres, debido a la diferencia de expectativas de vida.
¿Qué hay en común entre estas dos reformas con 20 años de diferencia? Lo primero es que ambos cambios legislativos están emparentados en la pugna ideológica que existió detrás. La reforma de salud hace 20 años y la de pensiones hoy se situaron en los mismos paradigmas que nos vienen penando hace ya 40 años, desde la instauración de un modelo fundado en la privatización y envío al mercado de los derechos sociales.
El centro de dicha disputa se ha sostenido en dos pilares dicotómicos. Por un lado, la lógica del individualismo absoluto, expresada en una falsa autonomía sin límites y, curiosamente, digna de total protección por parte del Estado. Por el otro, el total rechazo a que entidades privadas sean ejecutoras de los derechos sociales, siendo el Estado el único que podría garantizar la igualdad entre las personas.
Las dos posiciones anteriores entienden la política de la misma manera, como un escenario para el conflicto amigo/enemigo, no como un espacio de colaboración. En la discusión sobre pensiones, los primeros instituyeron una falsa disputa individuo/Estado, asunto que generó una tensión centrífuga, aunque la tensión real fue entre solidaridad/libertad. La primera disputa generó ruidos sordos, en cambio, la segunda, habilitó espacios de cooperación entre los actores moderados de todos los sectores.
Nuestro sistema político puede destrabar las reformas sociales si visualiza un núcleo de consenso cuyos elementos son, por un lado, el reconocimiento de las libertades (personales y económicas) y, por otro, la comprensión de que los derechos sociales solo pueden ser realizados si existen lógicas redistributivas, basadas en el principio de solidaridad para la corrección de las desigualdades.
Como lo anterior se funda en el principio democrático, es la deliberación democrática la que fija cómo se ecualizan los elementos propios del modelo chileno de derechos sociales. Será el legislador el que determinará la forma y la intensidad de la corrección de las desigualdades. Habrá momentos donde el eje se inclina hacia la libertad y otros con mayor densidad hacia la redistribución y solidaridad.
Por Tomás Jordán, abogado constitucionalista
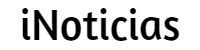



Comentarios