“La luz y el hilo”: este es el discurso de aceptación del Premio Nobel de Han Kang
- 4 Horas, 22 Minutos
- LaTercera.com
- Noticias
“La luz y el hilo”: este es el discurso de aceptación del Premio Nobel de Han Kang

En enero del año pasado, cuando estaba vaciando un trastero para una mudanza, me encontré una vieja caja de zapatos. Al abrirla, descubrí unos diarios que había llevado de niña. Fue entre esos diarios donde encontré un cuadernillo encuadernado a mano con la palabra «Poemario» escrita a lápiz en la portada. Eran cinco hojas de papel reciclado tamaño A5, dobladas por la mitad y grapadas. Debajo del título había dos líneas irregulares dibujadas una al lado de la otra: una escalera de seis peldaños que subía por la izquierda y otra de siete peldaños que bajaba por la derecha. ¿Era una especie de ilustración de portada? ¿O se trataba solo de un garabato? En la contraportada figuraban el año 1979 y mi nombre, y dentro había ocho poemas, todos escritos a lápiz con la misma letra que el título de la portada. En la parte inferior de cada página aparecían ocho fechas distintas siguiendo un orden cronológico. Y entre las inocentes y torpes frases propias de una niña de ocho años, me llamó la atención un poema fechado en abril que comenzaba con estos versos:
¿Dónde está el amor?
Dentro de mi pecho palpitante.
¿Qué es el amor?
El hilo dorado que une nuestros corazones.
En ese instante, dando un salto atrás en el tiempo de cuarenta años, recordé la tarde que pasé elaborando ese cuadernillo: el lápiz gastado al que le puse una tapa de bolígrafo para hacerlo más largo, las migajas de la goma de borrar, la grapadora metálica que cogí a escondidas de la habitación de mi padre… Íbamos a mudarnos pronto a Seúl y quise reunir los poemas que había garabateado en trozos de papel, en márgenes de cuadernos y libros de texto y en diarios. Recuerdo también que no quise enseñarle a nadie ese «Poemario».
Antes de volver a guardar los diarios y el cuadernillo en la caja de zapatos y ponerle la tapa, tomé una foto con mi móvil a ese poema en particular, pues sentí que había cierta conexión entre las palabras que había usado aquella niña de ocho años y la mujer que soy ahora: el corazón dentro del pecho palpitante, lo que une nuestros corazones, el hilo que los conecta, ese hilo dorado y brillante que emana luz.
Catorce años más tarde, con la publicación de mi primer poema y de un relato corto al año siguiente, me convertí formalmente en escritora. Pasaron otros cinco años hasta que publiqué mi primera novela, que tardé unos tres años en llevar a su término.
Disfruto escribiendo poesía y relatos cortos, pero hay algo especial en escribir novelas. El proceso de completar cada una de ellas me ha llevado entre uno y siete años, por lo que se corresponden con periodos importantes de mi vida personal. Esta es precisamente la razón que más me atrae de ellas. Las novelas permiten que me demore en ellas el tiempo necesario para formularme preguntas lo suficientemente importantes y urgentes como para que no me importe entregar a cambio esos años de mi vida.
Cada vez que escribo una novela, sobrellevo esas preguntas y habito en ellas. Y, cuando llego al fondo de esas preguntas —no de las respuestas—, doy fin a la novela. Transformada por el proceso de escribirla, ya no soy la misma persona que era al comenzarla, y al alcanzar ese nuevo estadio puedo empezar una nueva. Las preguntas se unen como cadenas, se superponen como fichas de dominó, y dan comienzo a una nueva novela.
De 2003 a 2005, mientras escribía La vegetariana, mi tercera novela, habité en el interior de algunas preguntas dolorosas: ¿Puede una persona ser completamente inocente? ¿Podemos rechazar la violencia en todas sus formas? ¿Qué ocurre cuando alguien desea dejar de formar parte de la especie humana para rehuir de la violencia?
Es por estas razones por las que Yeonghye se niega a comer carne, termina por creerse una planta y se niega a tomar otro alimento que no sea agua. Y se produce la paradójica situación de que, en su deseo de rechazar la violencia, se acerca cada vez más a la muerte. Tanto Yeonghye como su hermana Inhye, la otra protagonista de la novela, gritan en silencio, sufren pesadillas y pasan por momentos demoledores hasta que finalmente quedan ellas solas. Mi deseo era que Yeonghye siguiera con vida, por eso la escena final transcurre en una ambulancia. Esta avanza a toda velocidad entre los árboles de flameante verdor mientras la hermana mayor se queda mirando fijamente por la ventanilla, como esperando una respuesta, como protestando contra algo. Toda la novela es una permanente interrogación, una mirada inquisitiva, una especie de resistencia en espera de una respuesta.
Mi siguiente novela, El viento sopla, vete, profundiza en estas preguntas. Si no podemos rechazar la vida y el mundo para rehuir de la violencia, y tampoco podemos convertirnos en plantas, ¿cómo seguir adelante? En esta novela, que se organiza como una trama de misterio en la que se confrontan y contradicen oraciones en redonda y en cursiva, la protagonista, que lleva mucho tiempo luchando contra la sombra de la muerte, arriesga su vida para demostrar que la repentina muerte de su amiga no fue un suicidio. Mientras escribía la escena final, en la que la protagonista se arrastra a duras penas por el suelo para alejarse de la muerte y la violencia, me pregunté si no deberíamos finalmente sobrevivir, si no deberíamos dar testimonio de la verdad con nuestras vidas.
En La clase de griego, mi quinta novela, seguí ahondando en estas cuestiones. Una mujer que ha perdido el habla y un hombre que está perdiendo gradualmente la vista se abren paso a través del silencio y la oscuridad de sus respectivos mundos hasta que sus caminos se cruzan. Al escribir esta novela, me concentré en los momentos táctiles. La novela avanza lentamente hasta una escena en que la mujer escribe unas palabras en la palma del hombre con su dedo índice. En ese instante luminoso que se dilata como la eternidad, ambos se muestran mutuamente las partes más tiernas de sí mismos. La pregunta que me hice fue si el contemplar la parte más tierna de un ser humano, acariciar su innegable calidez, no es finalmente lo que hace que podamos vivir en este mundo fugaz y violento.
Al llegar al fondo de esa pregunta, empecé a pensar en lo que escribiría a continuación. Fue en la primavera de 2012. Quería hacer una novela que diera un paso más hacia la luz y la calidez. La llenaría de sensaciones deslumbrantes y transparentes que abrazaran por fin la vida y el mundo. Pero, después de ponerle un título y escribir las primeras veinte páginas, tuve que dejarla porque me di cuenta de que había algo en mí que me impedía seguir adelante con ella.
Hasta ese momento nunca se me había pasado por la cabeza escribir sobre la masacre de Gwangju. Cuando empezaron las matanzas, en mayo de 1980, yo tenía nueve años y solo cuatro meses antes nos habíamos mudado a Seúl. Años después, cuando ya tenía doce, me topé con un libro puesto boca abajo en una estantería de la biblioteca. Su título era Álbum de fotos de Gwangju, y, sin que se enteraran los adultos, lo abrí y lo hojeé. Contenía fotografías de civiles y estudiantes asesinados con porras, bayonetas y balas por resistirse a la dictadura militar instaurada mediante un golpe de Estado. El libro había sido publicado y distribuido en secreto por los supervivientes y los familiares de los masacrados con el fin de dar testimonio de cómo el gobierno de facto falseaba los hechos mediante el férreo control de los medios de comunicación. En aquel entonces yo era pequeña y no podía entender las implicaciones políticas de esas imágenes, pero aquellos rostros destrozados quedaron grabados en mi mente como un interrogante fundamental acerca de la naturaleza humana: ¿Los seres humanos eran capaces de hacer cosas tan horribles a sus semejantes? Al mismo tiempo, al ver en el mismo libro otras fotografías que mostraban a gente haciendo colas interminables frente a un hospital universitario para donar sangre a los heridos, me hice otra pregunta: ¿Los seres humanos eran capaces de mostrar tanta nobleza hacia sus semejantes? Estas dos preguntas incompatibles chocaban entre sí y acabaron convirtiéndose en un enigma irresoluble.
Así pues, aquel día de la primavera de 2012, cuando intentaba escribir esa «novela deslumbrante y transparente que abraza la vida», me encontré de nuevo confrontada a preguntas para las que nunca había tenido respuestas. Hacía tiempo que había perdido mi fe en la humanidad y no podía abrazar el mundo. Comprendí que, si quería seguir adelante, primero tenía que hacer frente a ese enigma imposible, y que únicamente la escritura podía ayudarme a penetrar en él.
A lo largo de todo ese año esbocé una novela en la que lo ocurrido en Gwangju era solo una de las capas de la narración. Y luego, una tarde de diciembre, fui al cementerio de Mangwol-dong. El día anterior había caído una fuerte nevada, y al anochecer, cuando salía del cementerio helado con la mano sobre el corazón, decidí que escribiría una novela que abordara la masacre de Gwangju de frente, no de soslayo como una mera capa de la narración. Conseguí un libro que contenía más de novecientos testimonios y durante todo un mes dediqué nueve horas diarias a su lectura. También leí sobre otros casos de violencia de Estado y genocidios que el ser humano ha perpetrado repetidamente en distintos lugares del mundo a lo largo de la historia.
Mientras realizaba esa labor de documentación, tenía en mente dos preguntas. Eran las mismas preguntas que, a mis veintitantos años, escribía en la primera página de todos los diarios que empezaba:
¿Puede el presente ayudar al pasado?
¿Pueden los vivos salvar a los muertos?
Y cuanto más leía, más imposible me parecía responder a esas preguntas. Me estaba enfrentando a las zonas más oscuras del ser humano, y mi fe en la humanidad, ya de por sí resquebrajada, se hizo añicos. Cuando casi me había resignado a no poder avanzar con la novela, leí el diario de un joven profesor de escuela nocturna. Se llamaba Park Yong-joon y era un hombre tímido y callado que había participado en los diez días de autogobierno que se instauró en Gwangju después de que los soldados se retiraran brevemente de la ciudad. Fue asesinado en el edificio de la YWCA, cerca del Ayuntamiento, donde había decidido quedarse aun sabiendo que los soldados regresarían al amanecer. Esa última noche escribió lo siguiente: «Dios mío, ¿por qué tengo una conciencia que me hostiga y daña de esta manera, cuando yo lo que quiero es vivir?».
En cuanto leí esta frase, fue como si cayera un rayo que iluminara la dirección que debía tomar mi novela. Entonces supe que tenía que darles la vuelta a esas dos preguntas y formularlas de otro modo:
¿Puede el pasado ayudar al presente?
¿Pueden los muertos salvar a los vivos?
Más tarde, mientras escribía lo que se convertiría en Actos humanos, hubo momentos en los que realmente sentí que el pasado ayudaba al presente, que los muertos salvaban a los vivos. De vez en cuando volvía a aquel cementerio y, curiosamente, siempre hacía un día claro y despejado. Cerraba los ojos y el resplandor anaranjado del sol inundaba el interior de mis párpados. Podía sentir la luz de la vida. Sentía que la luz y el aire envolvían mi cuerpo en una indescriptible calidez.
Las preguntas que me han perseguido desde que vi aquel álbum de fotos a los doce años fueron: ¿Cómo pueden los seres humanos ser tan violentos? ¿Cómo pueden resistir y enfrentar una violencia tan abrumadora? ¿Qué significa pertenecer a esa especie que llamamos humana? Para cruzar el abismo insalvable que se abre entre el horror humano y la dignidad humana, hacía falta la ayuda de los muertos, de la misma manera que el joven Dongho, el protagonista de la novela, camina hacia la luz del sol llevando de la mano a su madre.
Naturalmente, no podía revertir lo que les había sucedido a los muertos, los deudos y los supervivientes. Lo único que podía hacer era prestarles las sensaciones, las emociones y la vida que pulsaban a través de mi cuerpo. Quería encender una vela al principio y al final de la novela, así que situé la primera escena en la Sala del Comercio, que era el lugar adonde llegaban los cadáveres y se celebraban los funerales de los masacrados. Allí vemos cómo Dongho, un muchacho de quince años, tiende paños blancos sobre los cadáveres y enciende velas, al tiempo que mira fijamente su centro, el corazón azulado de la llama.
El título en coreano de esta novela es Viene el chico. En el momento en que es llamado, el muchacho despierta en medio de la tenue oscuridad y camina hacia el presente. Lo hace con el paso propio de las almas. Se aproxima cada vez más hasta que el momento se convierte en presente. Mientras escribía este libro, comprendí que cuando llamamos «Gwangju» a un lugar en que la crueldad y la dignidad humanas existieron simultáneamente en formas extremas, ese término deja de ser el nombre propio de una ciudad para convertirse en un sustantivo común. Es un presente que, a través del tiempo y el espacio, viene hacia nosotros una y otra vez. Incluso en este mismo momento.
Cuando Actos humanos se publicó en la primavera de 2014, me sorprendió que los lectores me confesaran lo mucho que les dolía leer la novela. Eso me hizo pensar en la relación que existe entre el dolor que yo había sentido al escribirla y el que la gente decía sentir al leerla ¿Cuál es la razón de ese dolor? ¿Es porque queremos creer en la humanidad y nos destruye ver que esa creencia se tambalea? ¿Es porque queremos amar a la humanidad y nos duele que ese amor se haga añicos? ¿El sufrimiento nace del amor? ¿El sufrimiento es una prueba de amor?
En junio de ese mismo año, tuve un sueño. Soñé que caminaba por una llanura mientras caía una nieve rala. Había miles y miles de troncos negros plantados y, detrás de cada uno de ellos, se levantaba un túmulo funerario. De repente sentía agua bajo mis zapatillas y, al mirar hacia atrás, en lugar del horizonte, veía el mar que subía rápidamente. «¿Por qué están estas tumbas en este lugar?», me preguntaba. Los huesos de las tumbas de más abajo ya habían sido arrastrados por el agua, y pensé que había que trasladar los de las tumbas superiores antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿cómo hacerlo? Ni siquiera tenía una pala y el agua ya me llegaba a los tobillos. Cuando me desperté y miré hacia la ventana todavía a oscuras, sentí que ese sueño me estaba diciendo algo importante. Una vez que lo anoté, supe que podría ser el principio de mi próxima novela.
Sin saber aún qué tipo de obra sería, escribí y borré los inicios de diversas historias que podían derivarse de ese sueño. Finalmente, en diciembre de 2017, me fui a vivir a la isla de Jeju, donde permanecí durante más de dos años al tiempo que iba y venía de Seúl. La novela se fue perfilando mientras caminaba por los bosques, las playas y las calles de los pueblos de la isla, mientras sentía la intensidad de su clima a través del viento, la luz y las nevadas. De forma similar a como escribí Actos humanos, leí testimonios de supervivientes y estudié numerosas fuentes y archivos, y así fue como, conteniéndome al máximo y haciendo frente a detalles tan atroces que no creí capaz de poner en palabras, por fin publiqué Imposible decir adiós. Habían transcurrido alrededor de siete años desde la mañana en que soñé con aquellos troncos negros y el mar que iba subiendo.
En los cuadernos que utilicé mientras escribía la novela, hice anotaciones como estas:
La vida quiere vivir. La vida es cálida.
Morir es volverse frío. La nieve acumulada sobre la cara no se derrite.
Matar es enfriar.
El hombre en la historia y el hombre en el universo.
Vientos y corrientes marinas. El ciclo del agua y del viento que conecta al mundo. Estamos conectados. Conectados sí o sí.
Imposible decir adiós se estructura en tres partes. La primera es el viaje horizontal que emprende Gyeongha desde Seúl hasta la casa de su amiga Inseon en las montañas de Jeju, atravesando una fuerte nevada para salvar la vida de un pájaro. La segunda parte es un viaje vertical a los abismos del mar, en el que Gyeongha e Inseon descienden juntas a la noche de la humanidad, a los días de la masacre de civiles en la isla de Jeju en el invierno de 1948. En la tercera y última parte, ambas encienden una vela en el fondo de ese oscuro mar.
Aunque la novela avanza gracias a las dos amigas, de igual modo que se turnan para sostener la vela, la verdadera protagonista es Jeongsim, la madre de Inseon. Tras sobrevivir a la masacre de la isla de Jeju, la mujer lucha por encontrar los restos de sus seres queridos, aunque solo sea el más mínimo trozo de hueso, con el fin de darles un entierro digno. Es alguien que se niega a poner fin al duelo. Alguien que abraza el dolor y lucha contra el olvido. Alguien que se niega a decir adiós. Al contemplar su vida, donde durante tanto tiempo han hervido el dolor y el amor a la misma densidad y temperatura, me preguntaba: ¿Cuánto podemos amar? ¿Dónde están nuestros límites? ¿Cuánto tenemos que amar para seguir siendo humanos después de todo?
Han pasado tres años de la publicación de Imposible decir adiós y aún no he terminado mi siguiente novela. Cuando la haya acabado, tengo otra esperándome desde hace tiempo. Formalmente se relacionaría con Blanco, una obra que escribí con el deseo de prestarle mi vida a mi hermana, que murió a las dos horas de nacer, y con el fin de indagar en aquello que hay de indestructible en todos nosotros. No sé cuándo la terminaré, pero seguiré escribiendo, aunque sea a ritmo lento. Dejaré atrás lo que he escrito hasta ahora y avanzaré lo más lejos que me permita la vida, hasta que un día doblaré una esquina y ya no podré ver los libros que escribí en el pasado.
Mientras continúo avanzando lo más lejos posible, mis libros, que tienen vida propia, también viajarán siguiendo su propio destino. Al igual que las dos hermanas que permanecen juntas para siempre en una ambulancia mientras, más allá de la ventanilla, los árboles parecen arder en llamas de un intenso verdor; al igual que la mujer que no tardará en recuperar el lenguaje pero que, rodeada de oscuridad y silencio, escribe con su dedo en la palma de un hombre; y al igual que mi hermana, muerta a las dos horas de nacer, y que mi joven madre, que no dejó de decirle a aquel bebé: «No te mueras, por favor». ¿Hasta dónde llegarán todas esas almas de color naranja intenso que se agolpaban bajo mis párpados y me envolvían en un calor indescriptible? ¿Hasta dónde llegarán las velas de quienes juran no decir nunca adiós, encendidas en todos los lugares donde se ha cometido una matanza, en todos los tiempos y espacios asolados por una violencia abrumadora? ¿Viajarán en un hilo de oro de mecha en mecha, de corazón en corazón?
En aquel cuadernillo que encontré en una vieja caja de zapatos en enero del año pasado, mi yo de abril de 1979 se hacía dos preguntas:
¿Dónde está el amor?
¿Qué es el amor?
Entretanto, hasta el otoño de 2021 en que publiqué Imposible decir adiós, siempre había considerado que las dos preguntas que constituían el núcleo de mi obra eran:
¿Por qué el mundo es tan violento y doloroso?
¿Y cómo es posible que aun así sea tan bello?
Durante mucho tiempo creí que la tensión y la lucha interior que desencadenaban en mí esas dos preguntas habían sido el motor de mi escritura. Desde mi primera novela hasta la más reciente, mis preguntas se habían ido desarrollando y cambiando de forma, pero en el fondo se habían mantenido constantes. Sin embargo, hace dos o tres años, empecé a dudar de ello. ¿Realmente fue a partir de la publicación de Actos humanos cuando me pregunté por primera vez sobre el amor y el dolor que nos unen? Desde mi primera novela hasta la última, ¿la capa más profunda de todas mis preguntas no ha estado siempre dirigida hacia el amor? ¿No ha sido este el matiz más antiguo y fundamental de mi vida? El amor se sitúa en un lugar muy íntimo: «Dentro de mi pecho palpitante», escribió la niña de abril de 1979. Y a la cuestión de qué es ese amor, respondió: «El hilo dorado que une nuestros corazones».
Cuando escribo, utilizo todo mi cuerpo. Utilizo todos los detalles sensoriales que me proporcionan el ver, el oír, el oler, el saborear, el sentir la suavidad, el calor, el frío, el dolor, la sed y el hambre, el latir del corazón, el caminar y el correr, el tomarse de las manos, el notar sobre la piel el viento, la nieve y la lluvia. Como ser mortal que posee un cuerpo de sangre caliente, intento infundir en mi escritura estas vívidas sensaciones como una corriente eléctrica, y me asombro y emociono cuando siento que esa corriente traspasa al lector. Cuando me doy cuenta de que el lenguaje es el hilo que nos conecta, y de que mis preguntas llegan a través de ese hilo por el que fluyen la luz y la corriente de la vida, me siento profundamente agradecida hacia todos los que se han conectado conmigo y hacia todos los que lo harán en el futuro.
© The Nobel Foundation 2024
Publicado con su permiso.
©2024, Han Kang
©2024, Sunme Yoon, por la traducción
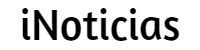



Comentarios